La semana pasada Leti, a bordo del blog Fantástica Ficción, nos acercó a la introducción de The Seven Beauties of Science Fiction de Istvan Csicsery-Ronay, Jr., la lectura colectiva que El Fantascopio está realizando este verano, porque somos así de chulos y los calores no nos impresionan.
Hoy vamos a comentar el primer capítulo del libro que está dedicado a los neologismos, una de las señas de identidad de la ciencia ficción. Os propongo un resumen comentado, en el que voy a destacar lo que me ha parecido más interesante y/o llamativo.

Neologismos fictivos (nuevos “palabros” en las ficciones)
El autor comienza señalando lo obvio: que el neologismo es un fenómeno existente en todos los géneros, aunque yo añadiría que proliferan sobre todo en la ficción especulativa como constructos que pretenden trasladar al lector a un mundo de referentes distintos. Csicsery-Ronay admite la especial naturaleza que detentan en el género que nos ocupa. Se trata de tropos dialectales que implican un reconocimiento implícito por parte del lector de su función estética y cognitiva. Hablando en plata, esto quiere decir que el lector debe ser capaz de reconocerlos como signos nuevos asociados a conceptos imaginarios, inventados, con el propósito de enriquecer una ficción. “Un futuro imaginable es siempre una construcción poética” dice el autor, una forma hermosa y eficaz de resumir la función del neologismo fictivo. Coincido con el autor sobre la función poética de los neologismos, que no quiere decir que estemos hablando de versos, sino de una aplicación del lenguaje que apela al mensaje en sí al tratarse de palabras que atraen la atención sobre su forma y hacen reflexionar al lector.
Csicsery-Ronay constata que los neologismos se generan y son introducidos en el idioma (en cualquiera en teoría, aunque él parece concentrarse sobre todo en el inglés) a través de tres áreas del discurso: los términos técnicos y científicos; el lenguaje de las instituciones y los mercados; y el argot. La progresiva democratización de la ciencia en el siglo XXI también ha dejado sentir su impacto en la terminología técnico-científica, que se ha transformado para dar cabida a palabras más populares y menos elitistas.
En una cultura lingüísticamente dinámica, el lenguaje refleja los cambios sociales y económicos y la gente se acostumbra a aprender términos nuevos con rapidez. Quizás es este contexto en el que podría argumentar que la cultura anglosajona, avanzadilla del desarrollo científico y técnico en el último siglo, haya sido el caldo de cultivo en el que el género ha adquirido una mayor notoriedad e importancia.
Estoy de acuerdo con el autor, que resalta la capacidad para crear lenguaje como una fuente de poder en todos los sentidos, aunque más en sentido cultural, que es el que nos ocupa. Quizás estamos asistiendo a una progresiva apertura del género a otras culturas, aunque la mayoría de las obras se sigan escribiendo o traduciendo al inglés. La ciencia ficción china (Liu Cixin), franco-vietnamita (Aliette de Bordard) o escandinava (Hannu Rajaniemi) está demostrando disponer de interesantes propuestas que nada tienen que envidiar a la anglosajona. Por otro lado, por conversaciones con autores árabes, he podido constatar la dificultad que existe a la hora de desarrollar textos de ciencia ficción porque materialmente no hay palabras que designen conceptos científicos y tecnológicos que no sean meras transliteración de grafías occidentales. Las cosas están cambiando, sin embargo, con un paulatino interés en generar nuevas palabras. El futuro se presenta, cuanto menos, repleto de posibilidades inesperadas.
Neosemas y neologismos en sentido estricto
Csicsery-Ronay señala dos tipos de neologismos: los neosemas, palabras o frases ya existentes en el lenguaje de los que un escritor de ciencia ficción se apropia para significar conceptos nuevos; y los neologismos en sentido estricto, términos completamente nuevos inventados por el escritor.
Aquí voy a hacer un alto en el camino y a sugeriros una serie de neologismos de uno de mis escritores preferidos China Miéville, conocido por el uso y para algunos “abuso” de este recurso. Voy a utilizar a una de sus obras más interesantes en mi humilde opinión, Embassytown, que ahora está disponible además en español en Fantascy y cuya trama se organiza alrededor del poder del lenguaje. Me voy a referir a la versión original para comentar varios ejemplos que ilustrarán los conceptos de Csicsery-Ronay con mayor precisión. Una palabra como “shiftparents” sería un neosema, al utilizar estructuras ya existentes en el inglés. “Shift” literalmente es “turno” y “parents” es “padres”, por lo que el concepto “shiftparents” se entiende como los “padres de turno” o los “padres que están de guardia” en un determinado momento, presuponiendo una estructura familiar de corte colectivo, tipo kibutz. Por otro lado, como ejemplo claro de neologismo en sentido estricto, podemos citar “miab”, un término inventado por Miéville para designar naves de aprovisionamiento no tripuladas.
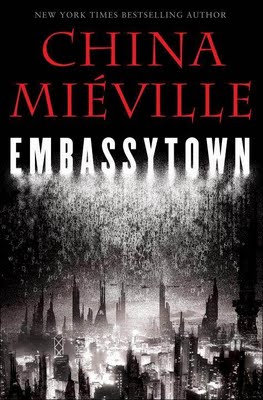
Los neosemas funcionan en el eje sintagmático-metonímico del discurso y los neologismos stricto sensu lo harían en el eje metafórico-paradigmático. Si no entendéis la frase anterior, cortesía de Csicsery-Ronay no os preocupéis, que yo tampoco. Reflexionando un poco –y desempolvando los conocimientos olvidados adquiridos en cuarto de carrera- me atrevo a explicarlo. Los neosemas funcionan como estructuras conocidas de las cuales se aprovecha una parte de su significado original para designar algo nuevo, cuya acepción no andará muy lejos. Recuperando el “shiftparents” de Miéville, vemos que el concepto nuevo se refiere en parte al significado original de las palabras originales: estamos hablando de un tipo de “padres”.
Los neologismos puros y duros funcionan atribuyendo un sentido metafórico a una estructura que se podría sustituir por otra. Miéville emplea “miab” para designar un tipo de naves, pero podía haber utilizado cualquier otra combinación de sílabas, atribuyéndole metafóricamente el significado de “nave-de-carga-no tripulada”… podría haberla llamado “zopio”, por ejemplo. ¿Véis? No era tan difícil.
Evolución histórica
En lo que respecta a la historia de la ciencia ficción, al menos la anglosajona, parece que los autores no eran muy aficionados a utilizar neologismos hasta la época de la Guerra Fría, sobre todo a partir de la década de los 60. Es entonces cuando la ciencia y los avances tecnológicos empiezan a permear la cultura popular para convertir el vocabulario asociado a ellos en terminología habitual. El autor sugiere que los neologismos ciencia-ficcionales son, además, prospectivamente anacrónicos y, dentro de su anacronía, cronoclásticos. Lo anterior no es más que una manera fina de decir que implican un choque entre: significados conocidos de palabras actuales con significados nuevos de un futuro imaginado que se advierte como extraño, entendido como desconocido, diferente y exótico. El placer de leer neologismos recae en el elemento sorpresa, a veces humorístico, que conecta el significado ya conocido con el nuevo. Para mí supone una delicia encontrar nuevas palabras en Miéville, capaz como pocos de acoplarlas en el flujo de su prosa.
En realidad, los nuevos significados que los neologismos proponen son invitaciones realizadas al lector para que éste les atribuya una acepción, y las re-interprete de alguna manera. Así, los seguidores del género proporcionan activamente nuevos referentes imaginarios que aportan una dosis de racionalidad que busca un mínimo de credibilidad, diría yo. Esto forma parte cuasi-inherente de la ciencia ficción y entraña una participación activa por parte de lector en la actividad imaginativa propuesta por la ficción. Para mí, en este punto reside uno de los mayores atractivos de la ciencia ficción, aunque puede resultar el aspecto que más dificultades origine a la audiencia provocando, incluso, hasta un cierto rechazo.
Csicsery-Ronay afirma que la mayoría de los escritores del género suelen ser discretos e introducen moderadamente neologismos, en un intento por ofrecer un cierto nivel de plausibilidad. Creo que todavía no ha leído a Miéville, o quizás lo considere más un autor de fantasía o de ficción especulativa.
Estructura interna del neologismo
Nuestro anfitrión de apellido compuesto cita a un tal Gary Westfahl que ha realizado un tipo de estudio estadístico sobre neologismos en ciencia ficción inglesa y que establece varios tipos:
- Construcciones sujetas a morfemas: Contienen al menos una raíz que no es una palabra en sí misma y suelen originarse en los círculos académicos e intelectuales. “Aeoli” es un neologismo que Miéville utiliza para designar una zona de aire irrespirable para los humanos en Embassytown, procedente del griego antiguo (lenguaje académico por excelencia) “Aeras”, que significa “aire”.
- Construcciones no sujetas a morfemas: Palabras ya existentes a las que se les da un significado nuevo o que combinan dos o más términos para formar un compuesto evidente. Se trata de expresiones simples del pueblo llano. El “shiftparents” de Miéville se encuadraría en esta categoría.
- Construcciones de morfemas reducidos: Palabras que contienen al menos un morfema abreviado, provenientes del argot. No me he atrevido a señalar ningún ejemplo en Embassytown.
- Otro grupo formado por palabras onomatopéyicas o construcciones de raíces misteriosas. Podríamos incluir “miab” en esta categoría, ya que desconocemos el proceso de Miéville para generar la palabra, presuponiendo una raíz desconocida.
Según Westfahl, las primeras obras de ciencia ficción incluían sobre todo construcciones sujetas a morfemas para ir pasando a las no sujetas a morfemas y las de morfemas abreviados, reflejando la popularización de la ciencia y la tecnología que ya hemos comentado anteriormente. De este modo, la “cinematografía” se convierte en “cine”, después en “película” y luego en “block-buster”.
En los primeros pasos del género, los neologismos se referían a ideas científicas y tecnológicas, mientras que durante la época dorada o Campbelliana estaban relacionados con la biología, las ciencias sociales, la política y la sociología. Durante la New Wave de los 60 y 70, las nuevas palabras se centraban en la psicología y el marketing, y desde la llegada del cyberpunk parece haberse producido una síntesis de todo lo anterior, unida a un mayor interés por las telecomunicaciones.
Ley de la plausibilidad

El autor también destaca la aplicación de la ley de plausibilidad a los lenguajes alienígenas que los escritores inventan en sus obras. Llega a poner de manifiesto la falta de rigor lingüístico a la ahora de componer invenciones idiomáticas, exceptuando casos como el lenguaje élfico elaborado por Tolkien en El Señor de los Anillos. Dos observaciones aquí: Tolkien era lingüista y sería muy pretencioso aspirar a que todos los escritores de ciencia ficción adoptaran el mismo nivel de conocimiento que un profesional de la lengua; en segundo lugar, y hasta donde yo sé, El Señor de los Anillos es una obra de fantasía, no de ciencia ficción. Csicsery-Ronay parece reconocer esto último cuando afirma que el rigor lingüístico de Tolkien no convierte a su trilogía en una saga de ciencia ficción, pero creo que entonces la referencia está mal ajustada en el texto. Estoy de acuerdo sin embargo con Csicsery-Ronay cuando señala que los neologismos en el género que nos ocupa no deben imitar a las leyes del lenguaje sino jugar con ellas.
Idiomas mutantes
Ahora voy a hacer otro inciso para explicar brevemente la diferencia entre significante y significado, tal como el lingüista suizo Ferdinand de Saussure estableció a principios del s. XX, sentando las bases de la semiótica (el estudio de los signos). Toda palabra es un signo compuesto por un significante y su significado. El primero sería el vehículo del segundo, su forma externa, pudiendo ser gráfica, oral, auditiva, visual, etc. El segundo implicaría la acepción del signo. En la palabra “libro”, la grafía “l-i-b-r-o” es el significante porque es una palabra impresa y el significado sería “el conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen” (Diccionario RAE).
Lo anterior viene a cuento porque Csicsery-Ronay pasa a hablar de las meras palabras a los idiomas mutantes, como los llama el autor al referirse a los lenguajes que aparecen en las obras de ciencia ficción (por ejemplo, el Klingon de Star Trek).
Estos idiomas adoptan reglas sintácticas que reflejan la construcción de mundos propuestas por sus autores, con todas sus peculiaridades sociales desplegadas, y conectados a referentes o conceptos desconocidos. Pensad que nuestro presente está repleto de palabras conocidas que en un pasado reciente connotaron el futuro. Por ejemplo, el uso de “e-“ para designar el paradigma de lo digitalizado (e-books, e-shops, etc…) es relativamente cercano en el tiempo. Para que los neologismos del futuro se diferencien de los del presente, deben apostar por la disyunción, transformando el discurso común en un idioma extraño. Csicsery-Ronay lo llama la cualidad mutante del lenguaje, o sea su capacidad para aceptar referentes desconocidos. Me pregunto si eso sucede en todos los idiomas terrestres, porque me da la sensación de que este aspecto está íntimamente relacionado con la habilidad adaptativa de una lengua que sea capaz de admitir con relativa facilidad la inserción de nuevas palabras altamente expresivas.
Brian W. Aldiss tuvo la brillante idea de diferenciar entre los polos de pensamiento y de ensoñación en el género en Billion Year Spree: The True History of Science Fiction (1973), una obra que cita Csicsery-Ronay al hablar sobre la xenoglosia. Este término nombra la capacidad de una persona para expresarse en una lengua totalmente desconocida. Pocos casos reconocidos existen en el mundo, pero en las obras de ciencia ficción resulta llamativo descubrir cómo los escritores buscan formas cada vez más sofisticadas para procurar la comunicación entre civilizaciones.
En el polo de pensamiento, el género intenta ofrecer lenguajes altamente plausibles utilizando la retórica del sentido común, un estilo plano, universalidad científica y lugares comunes. El polo opuesto, el de la ensoñación, sugiere palabras radicalmente desconocidas. Los lenguajes inventados, se vean anclados en el polo del pensamiento o de la ensoñación, se apoyan en la creencia de que las culturas evolucionan por caminos diferentes, no solo en lo que se refiere a los significados sino también en los significantes. Para solventar este obvio problema comunicacional y permitir el diálogo con sociedades alienígenas, uno de los recursos es acudir a los traductores universales, como el empleado en Star Trek, o a protagonistas con sorprendentes conocimientos idiomáticos. Se asume, por tanto, que los idiomas extraterrestres tienen una estructura cuanto menos equivalente al inglés, adoptándose un punto de vista totalmente anglo-céntrico o, cuanto menos, terra-céntrico. En otras ocasiones son precisamente las diferencias idiomáticas entre civilizaciones las que sirven como detonante de conflictos en la narración.
Recuerdo que cuando leí The Color of the Distance de Amy Thomson, una de las cosas que me llamó especialmente la atención fue la manera de comunicarse de los Tendu, a través de grafías sobre la piel cuyo color cambiaba dependiendo del estado de ánimo del nativo. Me pareció extraordinariamente novedoso en su momento, estoy hablando de mediados de los 90, y la solución de la autora para establecer contacto entre la humana Juna y los Tendu fue hacerla pasar por una profunda transformación fisiológica que la convirtiera a ella misma en una alien.
Sobre todo, sustantivos
Otra de las constataciones de Csicsery-Ronay es la casi ausencia de verbos en los neologismos originados en ciencia ficción. Según afirma, cualquier lenguaje presenta una resistencia material a acoger términos inventados. Por otro lado, hay un conjunto inconsciente de convenciones sociales sobre lo que constituye un término alienígena inventado. Según un reciente ensayo de William C. Spruiell (titulado “A lack of Alien Verbs: Coinage in Science Fiction”) el 89% de los neologismos son sustantivos que denotan objetos y títulos oficiales con algunas palabras para referirse a estados de ánimo o sentimientos. Asimismo, la mayoría de los adjetivos inventados aluden a calificativos honoríficos de los que el lector no tiene que conocer su significado, sino su equivalencia con sus homólogos en inglés. Se advierte una escasez de verbos, muchos de los cuales son meros eufemismos de conceptos conocidos (el consabido “fucking”, por ejemplo).
El autor lo explica argumentando que la mayor parte de las palabras que un idioma toma prestado de otro son sustantivos, las primeras estructuras lingüísticas que aprende el niño y que se suponen implican un menor esfuerzo cognitivo para ser asimiladas. Además, utilizar sustantivos como neologismos interrumpe menos el flujo narrativo comparado con los verbos, porque estos últimos desafían al lector al enfrentarlo con una nueva manera de experimentar y manipular el mundo. Si bien los verbos neológicos son bastante comunes en inglés, lo son porque están anclados en sustantivos de significado conocido. Siguiendo este modelo, cualquier verbo inventado, si procede de un sustantivo –aunque sea inventado también- será mucho más sencillo de reconocer y procesar por parte el lector que un verbo que no lo sea.
Dune, La mano izquierda de la oscuridad y el lenguaje Klingon

La última parte del capítulo se centra en abordar varios ejemplos de la ciencia ficción más clásica. En el caso de Dune, Frank Herbert utiliza neologismos derivados literalmente del árabe en lo que se refiere a la cultura Fremen de Arrakis, mientras que el lenguaje Galáctico proviene de los idiomas europeos más influyentes. Con ello, el autor especula que Herbert querría trasladar de alguna forma la contraposición entre árabes y el imperio Otomano con las culturas Fremen y Galáctica. Csicsery-Ronay reflexiona sobre ello señalando que el lector de Dune nunca puede estar seguro de que las palabras inventadas por Herbert sean realmente neologismos o solo meras alegorías históricas utilizadas por su exotismo y aprovechándose del desconocimiento generalizado –sobre todo en USA- sobre las culturas árabe y Otomana.
El otro ejemplo estudiado por Csicsery-Ronay es La Mano Izquierda de la Oscuridad de Ursula K. Le Guin. En esta novela, los neologismos reflejan nuevos conceptos que la escritora desarrolla durante la narración de la historia. El “Kemmer”, el momento de su ciclo reproductor en el que los Gethenians manifiestan un género determinado y copulan, es uno de los más importantes y memorables de la novela y Le Guin lo trata con particular cuidado, suministrando información al lector a través de la narración de Genly Ai. En La mano izquierda de la oscuridad, el terrestre y por extensión el lector, son los alienígenas, que no dejan de ser criaturas pervertidas para los Genethians. Quizás porque los padres de Le Guin eran antropólogos, la escritora supo desviarse del terra-centrismo existente en la ciencia ficción y pudo construir una historia en la que el intruso es el humano, tal y como lo reflejan los neologismos empleados.
Por último el doblemente apellidado analiza brevemente el idioma Klingon de Star Trek, uno de los más conocidos y celebrados dentro del fandom. Desarrollado por Marc Okrand, lingüista interesado en los idiomas amerindios, supuso un intento por superar lenguajes ridículos como el Vulcaniano. Existe incluso un Instituto del Lenguaje Klingon http://www.kli.org en el que se puede estudiar su gramática, pronunciación y ortografía. Okrand se tomó muy en serio el encargo de los productores de la serie e ideó un lenguaje artificial, independiente de cualquier evolución social terrestre. Los aficionados al Klingon de alguna manera practican su culto estético por razones lúdicas, incluyendo no solo el lenguaje sino las historias, tradiciones y ritos de la cultura Klingon. En este sentido, se alejan de sistemas de creencias coercitivos similares basados en mitos tales como la Cienciología o los Raelianos. La referencia a la Nación del Islam sobra, en mi opinión, porque no sé hasta qué punto el Islam se basa en un mito y, puestos a especular, todas las religiones podrían reducirse al culto a algún mito.
En resumidas cuentas, creo que Csicsery-Ronay realiza un notable trabajo a la hora de cartografíar el neologismo como fenómeno sujeto a la evolución histórica de la ciencia ficción. Quizás algunas de sus afirmaciones son ásperas y necesitan un trabajo de masaje reflexivo para ser ablandadas y permitirnos una comprensión más relajada. Sin ciertos conocimientos mínimos en lingüística y semiótica, algunos aspectos pueden escapar el entendimiento del lector medio. En este sentido, opino que el autor, que se vanagloria en la introducción de la llaneza con la que va a acometer su misión, no cumple totalmente con lo prometido.

Pingback: Lectura conjunta : Seven Beauties, capítulo 1 | Fantástica – Ficción
Pingback: Lectura compartida en El Fantascopio, primera belleza: Neologismos Fictivos : La Biblioteca de Ilium
Pingback: NOVUMS FICTIVOS: Esos locos, locos inventos. | El Almohadón de Plumas
¡Ay, ya me duele la cabeza! Pero lo has explicado muy bien!! More comments in an email.
Pingback: Lectura en El Fantascopio, cuarta belleza: Ciencia Imaginaria : La Biblioteca de Ilium